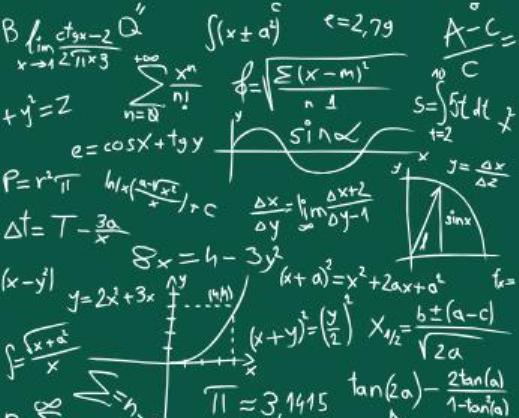
Laurent Lafforgue[1]
Nosotros, investigadores y universitarios que hemos consagrado nuestra vida al estudio, a la profundización y a la transmisión del conocimiento, estamos habituados a pensar que nuestros trabajos poseen un valor especial. Sin animarnos a decirlo demasiado abiertamente, la mayor parte del tiempo creemos que nuestra tarea de investigadores y universitarios es más que una tarea ordinaria. Nos sentimos confortados con el buen concepto que tenemos de lo que hacemos por un medio al que pertenecemos, un medio que comulga en una suerte de culto a la ciencia, al conocimiento y a la inteligencia. Este culto a la ciencia comprende el de un cierto número de figuras históricas consideradas legendarias, que han ilustrado de manera particularmente impresionante la búsqueda del saber a través de los siglos.
Nuestro orgullo y confianza en nosotros mismos se encuentran, sin embargo, heridos cuando nos damos cuenta de que la mayor parte de las personas ajenas al medio universitario manifiestan a través de palabras o de actitudes despectivas que no le reconocen a nuestro saber un gran valor, que no consideran necesaria en absoluto para vivir bien la búsqueda de conocimiento. Al contrario, son numerosas las personas ajenas al medio universitario para las que la vida académica, la vida dedicada al servicio del saber, no es la verdadera vida.
Por otra parte, muchos (investigadores y profesores) universitarios tienen, a veces, la misma duda. Cuando cuestionan, aunque sea parcialmente, el valor de la ciencia y del conocimiento, o simplemente las opiniones dominantes en los medios científicos y universitarios, esto provoca en sus colegas reacciones tanto más fuertes cuanto en su fuero interno los hacen dudar de lo que hacen y de la orientación que han escogido para su vida.
Es natural que los (investigadores y profesores) universitarios enfrenten esta cuestión de fondo que merece ser planteada: ¿la búsqueda y la transmisión de conocimientos son absurdas? Consagrar la vida, que es corta, al estudio austero de disciplinas particulares, de conocimientos necesariamente parciales ¿es un absurdo o tiene sentido?
Para empezar podemos preguntarnos cómo nuestra vida ha ido poco a poco tomando este rumbo; cómo y por qué nos hemos convertido en universitarios, matemáticos, científicos, investigadores y profesores en todas las ramas del saber. Si reflexionamos sobre esto nos damos cuenta rápidamente de que es en primer término y principalmente por razones sociales que a lo largo de los años hemos orientado nuestra vida al servicio del conocimiento.
Desde la infancia, hemos frecuentado colegios y hemos consagrado al trabajo escolar una parte considerable de nuestro tiempo. Esto supone la existencia y la extensión universal de la institución llamada «escuela» en la que trabajan en el mundo entero millones de maestros y de profesores, y a las que las sociedades y el Estado dedican inmensos recursos. Por otra parte y de forma determinante, la mayoría de nosotros hemos crecido en familias en las que aprender y estudiar, aguzar el espíritu, eran considerados de gran valor. Una convicción a la que, siendo de nuestros padres y de nuestros mayores, nosotros hemos adherido durante largos años aún antes de ser conscientes de ello. Una convicción que hemos recibido como el aire que respiramos y que ha acompañado el crecimiento y la maduración de nuestra personalidad.
Más tarde, hemos sido acogidos en el mundo universitario, primero como estudiantes, después como profesores e investigadores. Esto supone, que existiendo las universidades, es reconocido y valorado estudiar en ellas. También que esas universidades están dotadas de suficientes recursos para que numerosos jóvenes puedan estudiar en ellas en buenas condiciones, y que sociedades enteras de profesores encuentren allí un medio de vida al mismo tiempo que signos tangibles de que el valor de sus trabajos es reconocido.
Además hay que subrayar que el país en el que estamos, los Estados Unidos, más allá de que esté dominado por el pragmatismo y la economía, se enorgullece de sus universidades y les adjudica recursos en la medida de la importancia que les reconoce.
Este hecho, que es mucho más elocuente que cualquier discurso sobre el valor del saber, nos invita a interrogarnos sobre la razón de ser de la institución (creación) de las universidades y sobre el sentido del valor que vastos medios sociales otorgan al conocimiento en cuanto tal..
Seguramente miles de familias se preocupan de los estudios de los hijos principalmente porque cuentan con una promoción social y de condiciones de vida mejores como recompensa a los estudios. Pero tal observación no hace más que trasladar desde las familias a la sociedad en su conjunto la cuestión del valor reconocido al saber: en una sociedad que ignorara el valor del conocimiento estudiar no permitiría una promoción social, investigar o enseñar no permitiría ganar lo necesario para vivir.
Se podría objetar que, con el desarrollo cada vez más extraordinario de las técnicas, el saber se ha convertido en fuente de poder y riqueza. Pero eso no explica la creación y el desarrollo medieval de las universidades ni la aparición de las escuelas filosóficas griegas, ni la de los círculos intelectuales animados por el deseo de saber en innumerables civilizaciones. Los hombres se han dedicado al estudio y a la reflexión, han estado movidos por el deseo de trasmitir los frutos de sus investigaciones y han agrupado discípulos alrededor de ellos mucho antes de que el estudio haya permitido la constitución de un nuevo poder sobre las cosas y sobre los hombres. Hoy en día, todavía, la mayoría de las disciplinas universitarias no están directamente ligadas a las técnicas de dominio del mundo.
Finalmente se llega al siguiente reconocimiento: La primera razón de ser de la Universidad, como de todas las tradiciones de investigación y transmisión del conocimiento y de las instituciones que han encarnado estas tradiciones, es el deseo de la verdad.
Vivimos tiempos de relativismo donde la mayoría de las personas experimentan desazón ante el concepto de verdad al punto de rechazar el empleo de la palabra que la designa. Se pueden ver esta desazón y esta repugnancia hasta en los científicos y en los profesores universitarios. A pesar de esto, todo artículo de investigación y toda enseñanza están irreductiblemente cargados de una pretensión de verdad sin la cual no existirían. Si un cierto crédito en materia de verdad no les fuera reconocido, ningún artículo de investigación sería jamás leído, ninguna enseñanza sería escuchada, ningún profesor sería reclutado en ninguna institución. Si un investigador o un profesor universitario no guardara en sí mismo una irreductible confianza en la verdad, aunque piense en ello superficialmente y no lo reconozca, jamás escribiría ningún artículo, jamás impartiría ninguna enseñanza, jamás se presentaría delante de un alumno ni intercambiaría conocimientos con ningún colega. Si nuestros contemporáneos hubieran renunciado a la verdad, como la mayoría pretende, las universidades y los centros de investigación estarían abandonados y convertidos en polvo. Por el contrario constatemos que todas esas instituciones continúan existiendo. Son, incluso, más numerosas que nunca. Esto significa que, nuestros contemporáneos, independientemente de lo que digan, independientemente de que declaren o no su amor al saber, no han renunciado a la verdad.
La palabra «verdad» está presente en el lenguaje antes que nada como un llamado de una realidad misteriosa que no se deja poseer enteramente. Es imposible encerrar a la verdad en una definición que la contenga, y todas las ideas precisas que podamos formular para lograrlo permiten solamente aproximarse a ella. Pero he aquí que son las ideas de los hombres sobre la verdad las que presiden el desarrollo de las diferentes formas históricas de las instituciones – escuelas de sabiduría, escuelas filosóficas, universidades- orientadas a la búsqueda de la verdad.
Pasemos revista a algunas ideas sobre la verdad que han estado presentes en el espíritu de los hombres a lo largo de la historia.
En primer lugar la exactitud, la factualidad, son características de la verdad. La verdad se manifiesta en aquello que es verdadero, en los hechos tal cual son. En este sentido se opone a lo falso.
En segundo lugar, la verdad se manifiesta con una intensidad mayor en lo que es esencial, en aquello que va al fondo de las cosas. La verdad plena y entera es fundamental en el sentido en que ella se encuentra en el fundamento de aquello que es. La verdad en este sentido se opone a lo aparente, a lo ilusorio y también a lo secundario, a lo derivado, a lo periférico. La verdad está en el centro.
En tercer lugar, la verdad no está solamente en el centro sino también en el corazón. Ella es aquello que es susceptible de tocar (que es capaz de tocar) a cada uno en lo más profundo de su ser y de su vida. Ella se opone a lo que es indiferente, a lo que no cuenta verdaderamente, a aquello que no es realmente capaz de alimentar nuestra vida. La verdad es sustancial.
Lo propio de las escuelas de sabiduría que se han desarrollado en las diferentes civilizaciones y que florecen todavía hoy es considerar la verdad en la perspectiva de la vida. Se quisiera conocer una vida buena y por esto se busca una cierta verdad sobre la vida susceptible de permitirnos vivir mejor. Se busca y se retiene de la verdad aquello que parece relacionarse directamente con nuestras vidas tal como las vivimos.
Las escuelas filosóficas nacidas en Grecia han sido ciertamente escuelas de sabiduría en este sentido, pero lo más propio de ellas ha sido profundizar también la segunda dimensión de la verdad, la búsqueda de la esencia de las cosas y del mundo, aunque este saber desarrollado sobre la esencia del mundo no tuviera con la vida más que un lazo muy tenue.
La Universidad fundada por la Iglesia latina medieval desarrolló desde su fundación un respeto religioso por la exactitud y lo fáctico considerados como irrenunciables y aplicables universalmente a todos los objetos. Ni la preocupación por conocer la esencia de las cosas y del mundo, la preocupación por lo central, ni la necesidad de una verdad que esté en relación con nuestra vida debería desvincular una disciplina inquebrantable de la exactitud y de lo fáctico. Esta marca distintiva de la Universidad va aparejada con otro rasgo constitutivo: la forma como la Universidad se ha organizado estructuralmente para superar siempre los saberes que ella enseña, ampliándolos y profundizándolos sin límites. Todas las escuelas de filosofía, desde aquellas de Grecia hasta las enciclopedistas del Iluminismo, han soñado con llegar un día a establecer un saber total y definitivo, un saber que abarcara el mundo todo. Este sueño persiste aún en el espíritu de ciertos científicos de nuestro tiempo. La Universidad supone, sin embargo, en su origen y en su estructura que este sueño es vano.
El principio que funda la Universidad y le confiere sus características distintivas entre todas las instituciones que fueron creadas para la investigación y la transmisión del saber es tanto más sorprendente en cuanto se opone a sentimientos humanos muy fuertes: ¿no parece absurdo consagrar la existencia a desarrollar y a enseñar saberes en una institución que existe para superarlos?
¿No parece absurdo consagrar una parte muy importante de nuestra corta vida a disciplinas sin relación tangible con la vida como, por ejemplo, las matemáticas? ¿No parece absurdo dedicar el mayor cuidado posible al conocimiento de cosas absolutamente insignificantes, muy alejadas de lo esencial? ¿Este sentimiento de absurdo no nos asalta cuando leemos los títulos de trabajos de investigación sobre temas muy alejados de los nuestros y esos títulos nos parecen insignificantes e incluso ridículos, y nos damos cuenta entonces, de repente, de que los títulos de nuestros propios trabajos producen la misma impresión a las personas ajenas a nuestra investigación?
Y sin embargo la Universidad existe: fundada en los siglos XII y XIII, no ha dejado jamás de desarrollarse a lo largo de la historia. Ella es hoy en día una de las instituciones más importantes en prácticamente todos los países del mundo.
¿Por qué? ¿Cuál es, pues, el poder de la Universidad? ¿De qué fuente mana silenciosamente la fuerza que permite a sus miembros sobreponerse a sentimientos humanos tan fuertes para consagrar su vida al estudio meticuloso de hechos aparentemente poco pertinentes y sin relación con la vida?
Por mi parte estoy persuadido de que este poder es de naturaleza teológica. La fuente de la Universidad está en la revelación judía y cristiana tal como ha sido profundizada en la teología católica medieval. Al decir esto no hablo solamente ni específicamente de las universidades oficialmente católicas, hablo de la institución universitaria en su conjunto. La Universidad recibe la base de su gestación en el seno de la Iglesia hace más de ocho siglos.
El principio que funda el plan de estudios universal y sistemático de la Universidad y su mandato de obediencia escrupulosa a los hechos, principio sobre el que ella reposa siempre, es clarísimo: es la revelación de que Dios es el Creador de todas las cosas.
Porque como todas las cosas son creadas por Dios, todas merecen ser estudiadas. Porque como todas las cosas son creadas por el Dios único, todas están en relación con el absoluto, incluso si su vinculación y la de sus detalles más pequeños con la fuente del ser nos resulta oscura. Continuar avanzando en el estudio de tales o cuales cosas particulares, aun cuando su conexión con el absoluto permanece oculta, ver que ella parece oscurecerse cada vez más a medida que, en su progresión, los conocimientos no cesan de ramificarse, supone que a un nivel más profundo que la conciencia, la comunidad de investigadores posee una confianza indestructible en que todas las cosas son pertinentes.
Todas las cosas merecen ser estudiadas con el cuidado más escrupuloso de exactitud, con el cuidado de verlas tal cual son, poniéndose a la escucha de su delicada verdad, estando siempre dispuestos a cuestionar las representaciones que tenemos de ellas para descifrar con la mayor fidelidad su mudo lenguaje, porque todas, habiendo sido creadas por Dios, dicen algo de su Creador que es infinitamente más grande que nosotros y no nos engaña. Porque todas las cosas son creadas por la Palabra de Dios, por su Verbo, todas las cosas son palabras de Dios, palabras del Verbo, palabras de la Palabra.
Pero el Dios de la revelación judía y cristiana no es solamente único y absoluto, no es solamente el Creador de todo lo que existe, es especialmente nuestro Creador. A diferencia de las cosas, El nos ha creado « a su imagen y semejanza» (Génesis 1,26). El que es el Verbo, el Logos nos ha dado la palabra y la razón. En un magnífico y profundo estudio que el filósofo alemán Joseph Pieper consagra a santo Tomás de Aquino[2], este filósofo muestra que el concepto de creación por el Dios de la revelación tiene, en santo Tomás, dos corolarios que sostienen el conjunto de su pensamiento sobre el mundo: en primer lugar, no hay límite a la inteligibilidad del mundo creado por Dios. En segundo lugar, esta inteligibilidad de la creación es insondable, inagotable, infinita. Así se expresa en el gran maestro de la Universidad medieval la condición de posibilidad de la profundización ilimitada de los conocimientos sobre la que reposa, hasta nuestros días, la existencia y la estructura de la Universidad.
Más aún, el Dios de la revelación que nos ha creado «a su imagen y semejanza«, nos ha creado a cada uno por amor; interviene en la Historia colectiva e individual como lo muestra tanto la Historia del pueblo de Israel como la de la Iglesia; cuida cada una de nuestras vidas hasta el punto de que, como dice el Evangelio, «todos nuestros cabellos son contados» (Mateo 10,30). El amor de Dios de la revelación cristiana va tan lejos que, por nuestra salvación, entregó a su Hijo único. Puesto que es el mismo Dios el que es el Creador de todas las cosas y que ama a cada uno de nosotros con un amor como no hay nada más grande (incomparable), ¿cómo no concluir que todas las cosas no solamente están en conexión con el Absoluto sino también que ninguna de ellas es indiferente para nuestras vidas, que existe una relación entre el secreto de nuestras vidas y todas las cosas que se nos presentan y que esa relación está fundada en Dios?
Uno estaría tentado de pensar que no es posible concluir esto sino desde la fe, ya que el sentido de las cosas en relación a nuestras vidas parece ocultarse cada vez más lejos con la profundización sin fin del conocimiento, igualmente que la unidad de todas las cosas fundada en el único Creador parece disolverse siempre mucho más en la diversificación y ramificación del saber de los conocimientos. Sin embargo en las universidades del mundo entero, se continúan cultivando todos los saberes, profundizándolos y trasmitiéndolos. De esta manera nos vemos confrontados a la paradoja de que la mayor parte de lo que se hace en la Universidad no tiene un verdadero sentido fuera de la fe en el Dios de la revelación judeocristiana, fe que la mayoría de los profesores universitarios no tienen o han perdido. Pero esos mismos que no tienen fe continúan investigando parcelas de verdad como sí la tuvieran y, a menudo, mejor que otros que la tienen.
Prestar atención a todas las cosas creadas a pesar de la apariencia de su futilidad, echar sobre ellas una mirada que no se justifica realmente si ellas no nos han sido dadas para nada, a pesar de la aparente evidencia de su ausencia de interés para nuestra vida, constituyen actos de gran confianza en el Dios Creador. Son también actos de alabanza. Si la Universidad nació en el seno de la Iglesia como una institución dedicada a la alabanza de Dios por su creación, una alabanza que toma la forma del estudio cada vez más atento de todo lo que existe. En la medida exacta en que la Universidad cultive este estudio y respete su principio fundacional de respeto escrupuloso de lo real, ella continúa haciendo elevar hacia Dios una forma de alabanza.
La alabanza y la bendición de Dios por su creación están en el corazón de la piedad judía. ¿Tal vez podríamos en esto discernir una razón profunda de la maravillosa fecundidad de la cual dan prueba, en los cuadros universitarios, innumerables investigadores y profesores originarios del pueblo judío? En todo caso, es un hecho que en nuestro tiempo el pueblo judío, en toda su diversidad, se ha convertido en un mucho mejor servidor de la institución eminentemente católica que es la Universidad que los mismos católicos. Si se puede ver en esto una manifestación del misterio de la relación entre el pueblo judío y la Iglesia, constatar esta realidad nos debería también hacer reflexionar a los católicos de nuestro tiempo sobre su falta de fe en el Dios Creador y su poca diligencia en elevar alabanzas hacia Él.
La evocación de la fecundidad tan notable de innumerables universitarios de origen judío lleva a reconocer una doble vocación humana capital, que es común al pueblo judío y la Universidad: la paternidad y la filiación. La paternidad y la filiación son cultivadas y vividas en el pueblo judío en el doble cuadro de la familia y de las comunidades de estudio en torno a un rabbí que enseña; ellas se reencuentran en la Universidad bajo la forma de la relación entre maestro y alumno. No es ciertamente sin consecuencia para la Universidad nacida en el seno de la Iglesia que, para la fe cristiana, la paternidad y la filiación tienen su modelo en Dios: Dios mismo es Padre como primera persona de la Santísima Trinidad, y el Hijo como segunda persona unida al Padre por un amor que es el Espíritu Santo, y este Hijo nos ha enseñado a orar llamando a Dios “Padre nuestro”. Nuestra época está atravesada por un crisis tan grave de la paternidad y la filiación, crisis ligada estrechamente a un rechazo de Dios. La Universidad permanece fiel a su bautismo en la Iglesia cuando, manteniendo la relación de maestro y alumno, preserva y perpetúa una imagen y una forma de la paternidad y la filiación cuyo modelo se encuentra en Dios.
Para la teología de la Iglesia, la enseñanza tiene su fuente en la paternidad divina, según la propia palabra de Cristo: “…Todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer” (Jn.15,15). La enseñanza humana tiene su modelo en Dios ya que el Verbo se ha hecho carne y que durante su vida pública, Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, ha consagrado su actividad principalmente a enseñar a sus discípulos y a las multitudes que venían a escucharlo. La Iglesia, esposa y cuerpo místico de Cristo, se dice maestra, y a lo largo de los siglos, innumerables sacerdotes y miembros de congregaciones masculinas o femeninas han elegido, a ejemplo de Cristo, enseñar antes que engendrar. Es particularmente notable que hoy, el hombre que el Espíritu Santo ha inspirado elegir a la Iglesia como su pastor, es un sacerdote profesor de Universidad (Benito XVI).
Si es verdad que el simple hecho de que Cristo haya enseñado es determinante para la Universidad nacida de la Iglesia, igualmente determinante ha de ser el contenido de la enseñanza de Cristo tal como fue transmitido en los evangelios. Y ya que la razón de ser de la Universidad es la búsqueda de la verdad, lo que Cristo dijo de la verdad es sin duda lo más decisivo frente a la Universidad. Por ejemplo, el sueño de emancipación por el estudio y por el conocimiento que, en el curso de los últimos siglos ha animado tanto a los profesores de todas las convicciones y ha inspirado la fundación de tantas escuelas, ¿no deriva, aunque en un sentido reductor, de una simple frase de Cristo que no ha dejado de resonar en el corazón de los hombres: “La verdad os hará libres” (Jn.8,32)?
El evangelio de Juan cuenta otra declaración de Cristo que es ciertamente la afirmación más increíble formulada sobre la verdad. La afirmación de Cristo sobre sí mismo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn.14,6). ¿Cómo una persona particular, en un momento determinado de la historia, pueda decir de sí mismo “Yo soy la verdad”? ¿Es concebible que tenga el menor sentido una afirmación semejante? ¿Y en qué sentido? ¿Qué desplazamiento decisivo debe sufrir el concepto de verdad para que una persona, aunque fuera Dios, pueda identificarse con la verdad?
Es claro que una fórmula semejante no será jamás totalmente comprendida por los hombres; siempre los interrogará y los obligará volver a poner en cuestión sus representaciones limitadas de la verdad. Pero incluso una representación muy parcial de esta fórmula tiene grandes consecuencias. Así, la identificación que Cristo opera en su persona de “camino” de la “verdad” y de la “vida” no es extranjera a dos principios importantes de la vida de la Universidad: primeramente, para todos aquellos que de manera significativa, se califican de “investigadores”, hay tanto o más de verdad en la búsqueda del conocimiento, es decir, en el camino que en su resultado, los conocimientos adquiridos. En segundo lugar, en la medida exacta en que la búsqueda de conocimientos se encuentra orientada hacia la verdad, la vida intelectual merece efectivamente el nombre de vida.
La identificación inaudita de la verdad con la persona de Cristo señala a los universitarios, por otra parte, que a menudo tienen necesidad que les sea recordado, que su saber y su inteligencia no son todo: si una persona es la verdad, los conocimientos y su investigación no son toda la verdad, y la vida intelectual no es toda la vida.
La Universidad, nacida de la Iglesia, recibe de ella su buen y legítimo lugar, que es alto, pero que no se encuentra por encima de todo. Como la inteligencia, que permite el uso de la razón, es un bien de mucho valor que Dios regala, el sentimiento de que se la puede poseer en un grado elevado puede generar mucha vanidad. Una vanidad tanto más presente en los medios sabios que las instituciones universitarias y académicas animan para un sistema muy organizado de honores. También los universitarios tienen necesidad, para no perderse, de recordar la oración de acción de gracias que Cristo, “conmovido de alegría bajo la acción del Espíritu Santo”, dirigió a su Padre: “Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber escondido estas cosas a sabios e inteligentes y haberlas revelado a los pequeños” (Lc.10,21).
Los universitarios tienen necesidad, y más que los otros hombres, de ser llamados periódicamente a la humildad, madre de virtudes. Esta constatación conduce a plantearse la cuestión del despojo, y más profundamente, de la presencia o ausencia de la Cruz de Cristo en la investigación universitaria de conocimientos.
Me he dado cuenta que este tema está al menos evocado en un gran pensador, la filósofa francesa Simone Weil, que era la hermana menor de uno de los más grandes matemáticos del s.XX, Andrés Weil. En la obra de Simone Weil, el reflejo inesperado del misterio de la Cruz hasta en la investigación de conocimientos, toma el nombre de la confrontación con la contradicción. Simone Weil ve en lo que ella llama la aparición de la contradicción, en las ciencias, y especialmente en las matemáticas, la verdad más profunda manifestada en la búsqueda de conocimientos. Querría en la última parte de esta conferencia, retomar ciertos elementos de la reflexión de Simone Weil y agregar uno o dos desarrollos.
Estoy listo a plantear la hipótesis que la obra medieval de la Universidad, proseguida de siglo en siglo hasta hoy, hubiera sido impensable sin el conocimiento de la Cruz de Cristo, que comprende en un cierto sentido una forma de participación en esta Cruz, y que es sostenida por la esperanza de la Resurrección.
La confrontación con la verdad de los hechos, la obediencia a las cosas como son, la docilidad a lo real, la renuncia a sí mismo y a sus sueños imaginarios para volverse a la verdad, constituye, lo hemos dicho, el principio fundador y la regla constitutiva de la Universidad. Un investigador universitario es, en la medida en que se hace digno de ese nombre, un hombre que acepta ser llevado por los hechos allí donde no habría querido ni imaginado. Voluntariamente retomo las mismas palabras con que Cristo resucitado advierte a Pedro, el príncipe de los apóstoles –“otro te ceñirá y te llevará donde no quieras” (Jn.21,18), después que por tres veces Pedro le profesó su amor. Un investigador ataca los hechos, intenta obtener que obedezcan a sus miradas preconcebidas, pero los hechos le resisten con una dureza más fuerte que el diamante; la voluntad del investigador, agotada después de tantos ataques en vano, termina por quebrarse, y es solamente entonces que el espíritu del investigador, convertido por la prueba en más receptivo a la verdad, puede inclinarse finalmente delante de los hechos tal como ellos son, de dejarse conducir por ellos y dejar expresar en él una verdad más sutil y más bella, no percibida antes, que no viene de él. Esta experiencia es conocida por todo investigador verdadero. Es para hacerla posible y para repetirla siempre con más profundidad que ha sido fundada la Universidad hace nueve siglos, que se ha desarrollado de generación tras generación, y que todavía hoy existe.
La prueba de la contradicción frente a lo real es doble: es una prueba a la vez para la voluntad y para la inteligencia. No sólo las cosas rechazan plegarse a nuestra voluntad, sino que oponen a nuestra inteligencia una amplia resistencia y no se rinden fácilmente a ella, sino solamente en parte, y después de inmensos esfuerzos en los que no se comprende, retrospectivamente por qué han sido necesarios. Por ejemplo, se consagran años de esfuerzo en ensayar comprender un solo punto, y cuando al fin aparece una pequeña luz, se comprende que todas las tentativas infructuosas que se habían hecho eran demasiado complicadas y que las cosas esperaban ser percibidas en su divina simplicidad. Se dice entonces que es necesario que nuestra inteligencia sea torcida para haber resistido tanto tiempo ciega.
La simplicidad y el esplendor de la verdad pueden no aparecer en su radiante belleza después no sólo de años sino de siglos de esfuerzos proseguidos de generaciones en generaciones. Según esta experiencia que ya tenemos, es natural creer que ciertas cuestiones espinosas que se plantean hoy no podrían comenzar a aclararse para la inteligencia sino después de milenios de vida universitaria. Esto exige a los investigadores sumidos en la noche, individual y colectivamente, no perder entusiasmo.
Querría evocar para terminar la triple noche que caracteriza la situación de la Universidad después de ocho o nueve siglos de existencia: la noche de la selva siempre cada vez más densa de saberes, la noche de la impersonalidad y la impasibilidad de las cosas tales como los saberes explican, la noche de las aparentes contradicciones entre los saberes. Noches tanto más temibles que tocan a la razón de ser de la Universidad y la someten a prueba en sus fundamentos.
Lo hemos dicho, la Universidad y su plan de estudios de todas las cosas han sido establecidas sobre la convicción que ellas están en relación con el Absoluto ya que han sido creadas por el Dios único y verdadero. Pero la larga historia de la investigación universitaria en las diferentes disciplinas tiene por corolario que la unidad de la verdad y de su conocimiento en el orden intelectual –unidad cuya fundación había presidido la fundación de la Universidad medieval- está perdida de vista. La expansión siempre más impresionante y aplastante de los conocimientos ha alejado los diferentes campos los unos de los otros, hasta hacer estallar la percepción original de la unidad del saber y de la verdad misma. El principio de esta unidad es felizmente mantenido en la organización contemporánea de la mayoría de las universidades del mundo, que cuentan con facultades de todas las disciplinas científicas y literarias, pero hay que reconocer que en el seno de cada universidad, las diferentes facultades especializadas se ignoran las unas y las otras. Los universitarios parecen acomodarse a esta situación al punto que los representantes de cada disciplina verían muy mal que aquellos de otras disciplinas se permitieran intervenir en su dominio. Cada facultad parece tener celosamente su propia autonomía, vivida en la práctica como una suerte de independencia paradójica en el orden de la verdad.
Esto no debe disimularnos el hecho que el estallido de los saberes es para la universidad y para cada investigador individual nada menos que una tragedia. Porque el saber aparentemente no tiene más un centro, cada universitario puede legítimamente experimentar el sentimiento que se encuentra perdido en la noche negra, y en el secreto de su corazón experimenta en verdad este sentimiento. En su desazón, puede estar tentado a recurrir a escapatorias diversas: por ejemplo, esforzarse en persuadirse a sí mismo que su propia ciencia es el centro de la verdad, que las otras ciencias le están subordinadas y que si los representantes de esas ciencias no lo reconocen, es por mala voluntad de su parte. O bien, cambiar el sentido de ciertas palabras, llamar “investigación básica” aquella llevada sin preocupación por sus aplicaciones directas y olvidar que esta expresión significa, en sentido propio, la búsqueda del fundamento de las cosas, la búsqueda de la fuente del ser y de las esencias, es decir, una investigación que se desespera que sea posible.
Pero es imposible mentirse completamente a sí mismo. Todos los universitarios saben, en su fuero íntimo, que están perdidos hoy en la selva negra de los saberes. Es tanto más notable el hecho que, individual y colectivamente, un número grande de ellos no sucumba al desaliento y persistan en la búsqueda y el servicio de la verdad diseminada en el campo infinito de los conocimientos. Esto significa que la pequeña llama de la esperanza continúa a brillar silenciosamente en su corazón: esperanza que un día la selva de conocimientos se aclarará y que la verdad aparecerá finalmente manifestada en la gloria de su unidad.
La noche de la aparente desaparición del centro de la verdad está redoblada por la noche de la impersonalidad radical de las cosas y su indiferencia respecto a nosotros. La Universidad ha querido estudiar todas las cosas como creadas por el Dios que nos ama con el amor más grande y que ha dado a su Hijo único para salvarnos. Pero he aquí que los objetos de pensamiento parecen no hablar sino el lenguaje de mármol de la lógica y las matemáticas, y los objetos físicos el lenguaje de las leyes más duras que todas las leyes humanas. Después de su fundación, la Universidad ha estudiado todas las cosas como para buscar las pruebas tangibles del amor infinito de su Creador.
Y he aquí que ninguna cosa, jamás, acepta brindar una prueba tal. La Universidad nacida de la Iglesia ¿no podría retomar, en su propio orden, las primeras palabras del salmo 22, que Cristo repitió en la Cruz: “Mi Dios, mi Dios, por qué me has abandonado? …Mi Dios, el día que te llamo no me respondes…”
Seamos honestos- ¿Cómo creer que estas cosas estudiadas a las que consagramos nuestra vida, y de las cuales existen millares y millares de semejantes, estas cosas no nos necesitan y no tenemos aparentemente ninguna necesidad real de ellas, son creadas por el mismo Dios que nos ama con un amor que no puede ser más grande, el amor cuya prueba es el “dar su vida por sus amigos” (Jn 15,13)?
Seamos aún más honestos. ¿Persistiría un sólo universitario hoy estudiando estas cosas si no subsistiera en él alguna esperanza que esas cosas, contra toda apariencia, no se encuentran allí para nada, que son significantes, que están en relación con la verdad, con una verdad que es la vida?
La tercera y última noche del saber universitario es la de las aparentes contradicciones entre las ciencias, sin hablar de las contradicciones entre los saberes y el sentido común, o de las contradicciones entre los conocimientos objetivados y la sensibilidad.
Cada ciencia lleva una visión del mundo que está en su origen y que ella profundiza y explicita en el curso de su desarrollo. Y cada ciencia tiende a confortar con argumentos siempre más sólidos la visión que le dio nacimiento, sin desmedro de hacer evolucionar esta visión. Pero las diferentes visiones del mundo que sostienen el desarrollo de las diversas ciencias aparecen como contradictorias entre ellas. Por ejemplo, la física moderna heredada de Galileo, Descartes y Newton descansa en la convicción de que “el mundo está escrito en un lenguaje matemático”, es decir, reducible a medidas físicas sometidas a leyes que se trata de descubrir. Dicho de otro modo, el mundo es reducible a números ligados por identidades matemáticas. O aún, es representable en el pensamiento matemático bajo la forma de objetos geométricos. Muchos siglos de maduración de estos principios desembocaron en una teoría maravillosamente bella y extraordinariamente confirmada por las medidas que permitía prever, que no distingue más entre el espacio y el tiempo. Pero la no distinción entre el espacio y el tiempo no es solamente contraria a la experiencia más íntima que tenemos del paso del tiempo, sino que quitaría todo su sentido a otras ciencias como la biología, para no hablar de la historia. En la noche de la razón que consiste en las contradicciones aparentemente irreductibles de las ciencias que todas tienen sólidos argumentos para hacer valer, grande puede ser la tentación, para los universitarios, de creer escapar a su noche rehusándose el ver las contradicciones o pretendiendo resolverlas a la ligera. Así los representantes de tal o tal ciencia están tentados de pensar que las otras ciencias, e incluso nuestras propias experiencias sensibles, estarían tejidas de ilusiones, de las cuales escaparía sólo su ciencia.
Este esquema se reproduce en particular en la relación dramática, o ausencia de relación, entre las ciencias y el contenido de la revelación. Volvámoslo a decir, la Universidad es una empresa católica. Se encuentra fundada en un saber que es dado en la revelación. Pero he aquí que el progreso de las diferentes ciencias no ha aportado prueba de la verdad de la revelación A los ojos de muchos le ha quitado incluso su credibilidad. Lo más decisivo no es por otra parte que el contenido de ciertas ciencias haya parecido contradecir ciertos contenidos de la revelación. Se trata más bien de que el contenido de las ciencias se ha hecho cada vez más extranjero a la revelación, que ha dado la impresión de no tener más que ver con ella. El estudio plurisecular de las ciencias ha llevado a la formación de nuevos tipos culturales, diferentes del tipo de creyentes. Científicos y creyentes se han convertido casi en dos humanidades distintas, en las que cada una teme a la otra como la imagen de su propia noche.
Fue grande la tentación entonces, para la empresa católica que es la Universidad, de pensar el salir de la noche perdiendo la fe. Y efectivamente la mayoría de los universitarios han perdido la fe. Pero si la fe fuera vana, la Universidad no tendría ningún sentido. Y si la fe estuviera totalmente perdida, no habría más Universidad. Fue grande también la tentación, para los creyentes, de abandonar la Universidad, de desinteresarse de las ciencias en nombre de la fe. ¿Pero qué vale una fe que rehúsa la noche?
No está en nuestro poder salir de la noche por nuestras propias fuerzas. Creer sería mentirnos a nosotros mismos. Se nos pide solamente permanecer fieles a la verdad, buscarla en nuestras noches, amarla y servirla.
________________________________________________
* Conferencia con motivo de la recepción del doctorado honoris causa en la Universidad de Notre Dame, Indiana, el 22 de mayo del 2012.
[1]Laurent Lafforgue es matemático, director de investigaciones en el Centre National de Recherches Scientifiques y profesor en el Institut des hautes études scientifique (IHES) de Bures-sur Yvette. Recibe el premio Fields, con Vladimir Voedovsky, en el 24 Congreso internacional de matemáticos (Pekin, 2002). En el 2003 entra en la Academia de Ciencias.
[2] J.PIEPER, Le concept de création, Ad Solem, 2010.
